El Blanquito
De mi padre herede el color moreno de mi piel, ese color que me diferenciaba de los demás hermanos y que fue usado para hacerme creer el cuento que me habían encontrado debajo de un puente. Mi padre era un hombre, como ya dije, moreno, con los surcos de la tierra que araba en busca del sustento, dibujados en su cara. Sin embargo, los campesinos le decían El Blanco, como una forma de mostrarle ese respeto que nace del cariño hacia otra persona.
El Blanco lo herede yo, y pase a ser, también, a pesar de mi color moreno, El Blanquito. Y me prodigaban atenciones y me brindaban su respeto, por el solo hecho de ser el hijo de mi padre. Y no eran pocas las atenciones, eran inmensas demostraciones del cariño y la hospitalidad del campesino nato que abría sin reparo las puertas de su casa al visitante que por una u otra razón pisaba su parcela. Mataba la mejor gallina y nos agasajaba con las mejores presas y al partir, aun había algo para llevar. Era el campesino que trabajaba inclinado hacia la gleba pero con el espíritu fortalecido por aquellos milagros tan cotidianos con los cuales Dios los premiaba diariamente. Era el campesino cuya alma limpia aun no se había contaminado del miedo y la desazón del desarraigo de las circunstancias actuales. Era el campesino parrandero, bailador y toma trago cuyo ídolo mas importante era su compadre, vinculo mas estrecho aun que el de hermano. Así, cada sábado, se armaban los bailes de parcela donde todo el mundo era invitado, donde se comía y se bebía hasta el amanecer del domingo, y como invitado no podía faltar el Blanco y donde estaba el blanco estaba el blanquito.
Cada sábado era en una parcela distinta y cada sábado el ritual comenzaba con la preparación de la pista de baile. Se limpiaba a machete un área para que los bailarines, ataviados con su pinta dominguera, demostraran su talento en el arte de brillar la hebilla. Se esforzaban los limpiadores por no dejar un tronco o una piedra que acabara con el pie o la uña de uno de los danzantes. En el jolgorio se repartía Ron Pecho Verde y el mas avispado abría el baile, casi siempre con aquella a la cual le quería echar el cuento. Al son del chiquichá de Aníbal Velásquez, las parejas bailaban aleteado en giros que pretendían seguir el rápido digitar del acordeonero. Ya en la primera pieza, la polvareda se levantaba ocultando en su neblina a los bailadores que sin importarles nada giraban frenéticamente aleteando su brazo para llevar el compas y luego detener su vertiginoso movimiento, quedando paralizados el movimiento que en ese instante llevaban cuando la canción acababa, que al igual que una fotografía efímera permanecía por un instante, como la foto final de los hipódromos.
Yo era testigo de su alegría, testigo que se dedicaba a comer todo lo que le dieran del bufé criollo armado sobre un mantel de hojas de plátano y totumas para el sancocho, alumbrado con mechones de acépeme que nos dejaban su hollín en nuestra narices. El anfitrión debía velar que el Pecho Verde no faltara y si faltase, el chirinchí o ñeque salía a salvar la situación. También debía el anfitrión tener cuatro tacos de baterías everready rojas, las rojas demoraban mas que las blancas, para que la música no se apagará.
Estos eran los bailes de parcela, donde nunca vi a un campesino deprimido, donde mi padre me enseñaba el valor de las personas y el respeto que merecían sin mirar su condición humilde pero si observando sus grandes espíritus dispuestos para servir, dispuestos a darlo todo con un desprendimiento difícil de igualar, con una condición de vida que poco a poco fue siendo aniquilada, cambiando, probablemente, el baile de parcela por una giro frenético en la ciudad delante de los carros en la avenida, obligado a domeñar un medio para el cual no estaba preparado y a sufrir la humillación de pedir lo que antes tenía en abundancia y que generosamente compartía. Ahora, con el alma triste asomada en los ojos aprendió que desconfiar es sobrevivir.
El Blanco lo herede yo, y pase a ser, también, a pesar de mi color moreno, El Blanquito. Y me prodigaban atenciones y me brindaban su respeto, por el solo hecho de ser el hijo de mi padre. Y no eran pocas las atenciones, eran inmensas demostraciones del cariño y la hospitalidad del campesino nato que abría sin reparo las puertas de su casa al visitante que por una u otra razón pisaba su parcela. Mataba la mejor gallina y nos agasajaba con las mejores presas y al partir, aun había algo para llevar. Era el campesino que trabajaba inclinado hacia la gleba pero con el espíritu fortalecido por aquellos milagros tan cotidianos con los cuales Dios los premiaba diariamente. Era el campesino cuya alma limpia aun no se había contaminado del miedo y la desazón del desarraigo de las circunstancias actuales. Era el campesino parrandero, bailador y toma trago cuyo ídolo mas importante era su compadre, vinculo mas estrecho aun que el de hermano. Así, cada sábado, se armaban los bailes de parcela donde todo el mundo era invitado, donde se comía y se bebía hasta el amanecer del domingo, y como invitado no podía faltar el Blanco y donde estaba el blanco estaba el blanquito.
Cada sábado era en una parcela distinta y cada sábado el ritual comenzaba con la preparación de la pista de baile. Se limpiaba a machete un área para que los bailarines, ataviados con su pinta dominguera, demostraran su talento en el arte de brillar la hebilla. Se esforzaban los limpiadores por no dejar un tronco o una piedra que acabara con el pie o la uña de uno de los danzantes. En el jolgorio se repartía Ron Pecho Verde y el mas avispado abría el baile, casi siempre con aquella a la cual le quería echar el cuento. Al son del chiquichá de Aníbal Velásquez, las parejas bailaban aleteado en giros que pretendían seguir el rápido digitar del acordeonero. Ya en la primera pieza, la polvareda se levantaba ocultando en su neblina a los bailadores que sin importarles nada giraban frenéticamente aleteando su brazo para llevar el compas y luego detener su vertiginoso movimiento, quedando paralizados el movimiento que en ese instante llevaban cuando la canción acababa, que al igual que una fotografía efímera permanecía por un instante, como la foto final de los hipódromos.
Yo era testigo de su alegría, testigo que se dedicaba a comer todo lo que le dieran del bufé criollo armado sobre un mantel de hojas de plátano y totumas para el sancocho, alumbrado con mechones de acépeme que nos dejaban su hollín en nuestra narices. El anfitrión debía velar que el Pecho Verde no faltara y si faltase, el chirinchí o ñeque salía a salvar la situación. También debía el anfitrión tener cuatro tacos de baterías everready rojas, las rojas demoraban mas que las blancas, para que la música no se apagará.
Estos eran los bailes de parcela, donde nunca vi a un campesino deprimido, donde mi padre me enseñaba el valor de las personas y el respeto que merecían sin mirar su condición humilde pero si observando sus grandes espíritus dispuestos para servir, dispuestos a darlo todo con un desprendimiento difícil de igualar, con una condición de vida que poco a poco fue siendo aniquilada, cambiando, probablemente, el baile de parcela por una giro frenético en la ciudad delante de los carros en la avenida, obligado a domeñar un medio para el cual no estaba preparado y a sufrir la humillación de pedir lo que antes tenía en abundancia y que generosamente compartía. Ahora, con el alma triste asomada en los ojos aprendió que desconfiar es sobrevivir.
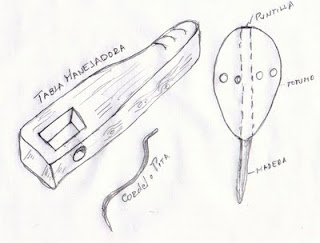
Ojalá te animes a escriber una novela, son muchas las experiencias que hemos vivido en nuestra familia que sería imposible relatarlas todas, pero nos gustaría leer algunas desde tu óptica!!
ResponderEliminarDefinitivamente estoy con andre!!! escribe una novela tiooo!!
ResponderEliminarescribe escribe y no pares!!! me encanta lo que escribes!
TQM
AY NACHO, tu como simpre, Sacando tela de un trapo
ResponderEliminarMe acuerdo de una canción que se llama a quién engañas abuelo... Que cuenta la historia del campesino y como murió en Colombia
ResponderEliminar